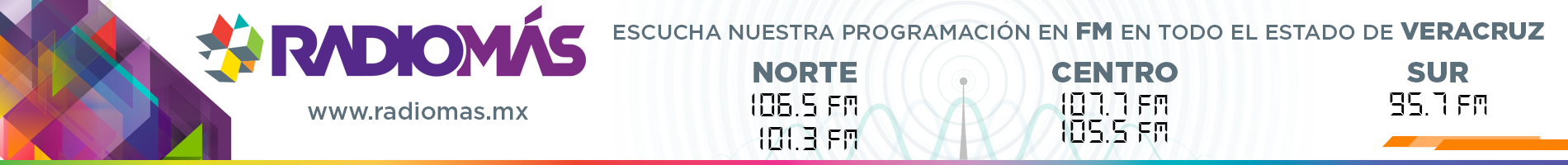Mujeres | Reflexiones con Manuel Vásquez

“Te dan miedo las mujeres”, afirmó el psiquiatra, con la mirada fija en el piso del consultorio. El hombre en penumbras, apestoso a loción barata, que pretendía esconder el tufo a mariguana que su ropa expelía de manera evidente, escuchaba.
—¿Por qué le hablas a la misma mujer cada día en la noche, si sabes que esa relación está pasmada? — continuó el psiquiatra.
Muy pocas veces hablaba el doctor. El noventa por ciento era yo, pero esa vez fue lapidario:
— ¿Sientes temor porque las mujeres están bonitas, porque son más inteligentes, o simplemente porque representan algo que tú conoces muy bien – ¿ el abandono? Pero te digo algo: no todas las mujeres van a ser tus novias, no podrás acostarte con ellas y no todas las mujeres son tus mamás. Hay muy pocas mujeres a quienes en verdad les importas. La buena noticia es que entre más mujeres conozcas, más rápido se te quitará esa sensación de querer y no poder acercarte a ellas sin que te dé pena, miedo o pánico.
La silueta del psiquiatra a contra luz en su sillón, en aquel recinto apestoso a loción after shave, fue lo último que vi. Preferí voltearme.
—Habla con todas, acércate a las más bonitas, donde estés haz contacto sin que pongas en riesgo tu seguridad, pregúntales sobre una dirección, diles que eres de otra ciudad, puedes decir que eres músico, que eres productor de discos, que te gusta la poesía; una vez que te respondan, no avances en nada. Recuerda: ninguna de esas mujeres es para ti, nadie puede tener a una mujer; tener es algo que debes alejar de tu mente y de tu vida.
Bueno, nos vemos en la siguiente cita. Se te acabó el tiempo. Sobra decir que cada paso desde la salida de su consultorio me dolía, me pesaba; media cuadra puede ser dolorosísima. El maldito me dijo todo al final para que no pudiera responder nada. La relación de un psiquiatra con su paciente contiene todo el tormento de una vida… o de dos, y se va desenhebrando como una tela urdida con hilos de sangre, lágrimas y dolor…casi siempre dolor.
En la noche de ese mismo día pensé:
—No pierdo nada. Puedo practicar, nada me cuesta, aunque en realidad no le dije que a mí no me daban miedo las mujeres; en realidad me daba miedo yo; yo, que nunca podía contenerme ante la provocación sustantiva de obtener algo de ellas. Aceptación, admiración, amor, dinero, compañía.
Salí a la calle decidido: sueños, pendientes, sobrantes, saldos, ese quejido lastimoso del caminar cuando andas buscando y no sabes qué es lo que andas buscando. El caminar se vuelve un oficio junto con el de observar, pero ese día la tarea era acercarme a una mujer desconocida, solamente para hablarle y ya no llevar el recuerdo difuso de alguien del pasado; ese sentimiento que se hace viejo cuando ya no se puede creer en el amor; ese de pantalla chica, el que se siente en la fábrica de mariposas, en el estómago o en el corazón…
Muchas ventajas tiene vivir en el centro. Escogí un sitio para acechar, como ave rapaz o depredador, a mi presunta presa. Aunque las tripas se me hacían revoltijo, lo tenía que hacer, pero debía escoger a alguien especial. El tiempo transcurría, yo vestido de hombre normal, ni de gala ni de viaje, ni de tenis, veía el rostro de los citadinos, algunos conocidos, otros absortos. Los años de entrenamiento en observar dan ventajas: uno puede saber, simplemente por cómo se ven los rostros, lo que cada quién va sintiendo:
Yo era parte de la calle, digamos que lo más parecido a un poste o a un mostrenco cualquiera. Así pasó el tiempo, hasta que de pronto vi de cerca a una chica de unos 25 años, alta, morena, de hermosa cabellera, de tipo mestizo y con rasgos altivos y finos, un jeans azul y una bolsa al hombro bastante grande, una coleta, una diadema ayudaba a que el cabello no cayera del todo en su rostro.
Sin pensarlo dos veces, la abordé y le dije:
—Perdone, señorita, ¿sabe usted dónde queda la Biblioteca de la Ciudad? Me dijeron que quedaba por aquí cerca.
—Uy, no —me respondió—, no soy de aquí, ando igual de perdida que usted.
No supe qué más decir. Sólo alcancé a balbucear
“disculpa, gracias”.
La tarea estaba hecha. El doctor podría tener su reporte. Las palabras de la chica me retumbaron en el cerebro: “Ando igual de perdida que usted”. Eso me hizo pensar que yo he andado perdido, no sé por cuánto tiempo. El discurso de mi propio análisis podría justificar todo. No, no tenía miedo a las personas, tenía miedo a las respuestas, hacerme el simpático era posible, mentir para sacarle su nombre, preguntarle a dónde iba y de dónde era… facilísimo, pero el shock me lo produjo la misma circunstancia: estar perdido, enmarañado con las rutinas del olvido, cerrando un ciclo que debería haber cerrado hace una década: las cadenas consecutivas de negaciones, el tiempo inexorable que impide ver a lo lejos, que no se detiene y que te pone una niebla ante los ojos. “Estoy igual de perdida que usted” fue la verdad más absoluta que había escuchado hasta entonces.
Uno se queda quieto ante la posibilidad de no sentirse agobiado por una pregunta. Huimos del estrés y de un arreglo difícil, calificamos y juzgamos sin piedad a los otros o a las otras; nuestra contraparte codependiente es tan sutil, que ponemos por delante lo que sea con tal de poder vivir en paz, aunque esa paz nos vuelva solitarios irremediables, maniáticos sin consecuencias, pensadores furtivos, poetas trashumantes con una praxis intelectual bastante humanista, que paradójicamente rechaza lo verdaderamente humano, sobre todo si eso es estar con alguien, o pertenecer a colectivos.
Encuerarse en público no es fácil, pero sé que muchos de los que están leyendo entienden muy bien el sentido de este suceso que ocurrió un día en una baqueta del centro de esta ciudad. “Estoy igual de perdida que usted”: aún resuena en mis oídos la frase. Los pasos para llegar a mi casa se contaban igual de certeros que las mentadas de madre silenciosas que le profería a mi psiquiatra: ¡estúpido arrogante!, y yo otro tanto, haciendo lo que me indicaba.
Dejé de ser sujeto de análisis y me volví sujeto de autoanálisis; total: me ahorra otra verdad encerrada en una de sus frases célebres: “El psicoanálisis es cuatro cosas a la vez: tú sabes si sigues o te vas; es doloroso, vergonzoso, caro, y largo en el tiempo”.
Decidí quedarme con mis patologías del ayer, ahora remasterizadas y mutantes. Me aconsejan no andar abriendo puertas ni preguntando babosadas a desconocidas. Aprendí que estar perdido se vale: es parte de la vida, y aprendí también que puedes aceptarlo, y que ese es el primer por cierto que varias semanas después el psiquiatra me llamó y me preguntó que si ya no iba a regresar a sus citas, a lo que yo le respondí: —No, en realidad sigo haciendo la tarea que me dejaste, pero lentamente.